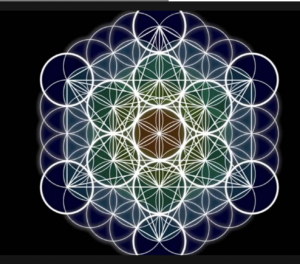 No existe una santidad solitaria. Aunque esa es la tentación: optar por seguir un camino propio, sin interferencias. O al menos, sin intromisiones no deseadas. Contar con otros conlleva un esfuerzo suplementario y, al mismo tiempo, una incertidumbre. En este sentido el eremita lo tendría más fácil, que el religioso o la religiosa que viven en comunidad, en congregación, que el consagrado o consagrada que viven en familia, que el esposo o la esposa que forman un hogar.
No existe una santidad solitaria. Aunque esa es la tentación: optar por seguir un camino propio, sin interferencias. O al menos, sin intromisiones no deseadas. Contar con otros conlleva un esfuerzo suplementario y, al mismo tiempo, una incertidumbre. En este sentido el eremita lo tendría más fácil, que el religioso o la religiosa que viven en comunidad, en congregación, que el consagrado o consagrada que viven en familia, que el esposo o la esposa que forman un hogar.
Nos quejamos a veces de la rémora que supone la presencia de hermanos o hermanas que, por ejemplo, no valoran una oración con creatividad, desechan una pobreza con mayor radicalidad, detestan las reuniones fraternas comunitarias, bloquean toda iniciativa en orden a conseguir un proyecto espiritual mejor para la comunidad, son incapaces de colaborar con otros en un programa pastoral… ¿No sería mucho más fácil, prescindir de esa rémora comunitaria y seguir cada uno su propia marcha, por su propio camino?
El camino “ubuntu” hacia la santidad
La vida consagrada, por su estructura, entiende que el camino hacia la santidad es colectivo, o mejor, comunitario. Cree en la capacidad santificadora de la vida en comunión y en comunidad. Esta creencia merece una reflexión.
En ella intento hacer ver cómo todo afan individualista en el camino espiritual es desacertado. El individualismo espiritual, tanto personal como de grupo, no lleva muy lejos; y, sobre todo, no responde al plan de Dios, tal como Jesús nos lo reveló. Aquí habría que decir que la comunidad requiere una santidad “ubuntu”: ¡nada de santos-estrella, sino de santidad-constelación; “ubuntu” quiere decir que a la hora de recoger el premio, son todos los que acceden a él y no quien se ha sobrepuesto y vencido a todos los demás. Pero ¿será esto así? El Papa Francisco en su exhortación “Exultate et gaudete” nos invita a ello. ¡Y con toda razón!
La santidad es gracia de Alianza: contra el semi-Pelagianismo de la santidad
Ha sido frecuente entre nosotros utilizar un lenguaje inadecuado para hablar de la santidad: “tenemos que ser santos”, “hemos de hacernos santos” , “tender hacia la santidad” . Estas y otras frases ponen de relieve el esfuerzo moral que se necesita para llegar a ese objetivo. En el fondo no acabamos de superar el semi-pelagianismo que hemos ido heredando desde hace muchos siglos. El tema de la santidad se plantea bien, cuando se entiende de verdad porqué hablamos en esos términos. La santidad es una gracia, no una conquista.
Sólo Dios es santo. «Yo soy Dios y no hombre. En medio de tí está el Santo» (Os 11,9). Su santidad le hace inaccesible, impenetrable, inaferrable. Hasta su nombre es santo. Nadie puede pronunciarlo. Nadie lo conoce. Pronunciarlo y conocerlo sería tener acceso al Santo. «A Dios nadie lo ha visto». ¡Qué respetuosos con su santidad son aquellos y aquellas que ante su Misterio guardan un recatado silencio! ¡Qué banales aquellos y aquellas que sin el menor escrúpulo tienen siempre su nombre en los labios… sin estremecerse!
Dios, sin embargo, no ha permanecido en su lejanía rehusante. El Santuario de la Santidad de Dios ha abierto su puerta. El tres veces Santo ha querido revelarse y difundirse en el mundo, para llenarlo todo con el aroma de su santidad. El aroma que todo lo vivifica, que todo lo regenera. «…El Hijo, que estaba en el seno del Padre, nos lo ha dado a conocer». «El Espíritu Santo ha sido enviado a nuestros corazones y clama…». Estamos envueltos en la Santidad, aunque no seamos capaces de percibirlo. La Gloria de Dios nos rodea por todas partes, nos penetra hasta lo más íntimo del ser.
Si tuviera que expresar con una imagen cómo entiendo el misterio de la santidad de Dios lo diría del siguiente modo: la santidad es el espacio de intimidad e identidad del ser divino. Cada uno de nosotros tiene su propio espacio de intimidad. Marcamos los límites. Estamos envueltos en una especie de blindaje psicológico. No dejamos que nadie viole nuestro espacio. La cercanía a nuestra persona tiene sus fronteras. Esto lo tenemos en cuenta, si somos discretos, en nuestro mundo de relaciones: (saber hasta dónde se puede llegar con cada una de las personas). Hablamos de amigos íntimos, porque son aquellos o aquellas a quienes permitimos entrar en nuestro santuario interior: les confiamos nuestros secretos, pueden contemplar lo que más íntimamente nos constituye. Con todo, siempre hay en nosotros un «sancta sanctorum», un espacio accesible a muy pocos, tal vez a ninguno.
Si esto nos ocurre a nosotros, los seres humanos, (¡qué no decir de Dios!). Las tinieblas le rodean como un manto, proclamamos con los salmos. La inaccesibilidad a su misterio es total. Su intimidad llega a tal punto, que ni siquiera conocemos su nombre. Es verdad que lo llamamos Dios (por otra parte, Dios es una derivación de Zeus, el dios supremo del Olimpo). Pero ese nombre no dice nada de Él, de su esencia, de su intimidad. Dice menos de Dios que la palabra «ente» para indicar quién soy yo. Supongamos que alguien hablara de mí en los siguientes términos: «(Dile a ese ente que…!». ¿No parecería hasta despectivo? Lo mismo, y mucho más ocurre, al llamarle a El «dios». Su nombre es Santo. No hay nombre que lo contenga, que lo exprese. Por lo cual, era una actitud excelente la del pueblo judo, que no pronunciaba nunca su nombre.
Con nosotros, sin embargo, el Dios innacesible establece una Alianza para siempre. A nosotros se nos han revelado los misterios del Reino. Jesús nos ha revelado al Abbá y nos ha introducido en el ámbito de su santidad. O mejor todavía, Jesús nos ha revelado que el Abbá ha instaurado su reinado entre nosotros. Que está cerca. Está en todo. Lo penetra todo con su Espíritu Santo. Sólo hace falta la vigilancia y la sensibilidad espiritual para descubrir la presencia. Y la generosidad para dejarse envolver y energizar por la Presencia. ¡Decidirnos a entrar y dejarnos llevar por las corrientes misteriosas del Espíritu!
«Tú eres santo y fuente de toda santidad».
La comunidad de Jesús, la comunidad de los hijos de Dios, es una comunidad santa. Ha nacido de El, la fuente Santa. Está consagrada por su Espíritu, el Espíritu Santo. La santidad no es el resultado del esfuerzo ético, moral, ascético. La santidad es la condición ontológica en la que todos estamos situados tras la Redención. La santidad es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Y es también el proceso de acogida de este amor, de apertura a ese derramamiento generoso y superabundante de la Gracia.
Llegará un día en que el «Nombre de Dios será santificado» en todo y por todo. Esa es la petición escatológica de la Iglesia: «¡santificado sea tu Nombre!».
El misterio «comunitario» de la santidad
La apertura de ese espacio inviolable de Dios no tiene como objetivo acoger en su intimidad a unos pocos privilegiados. Dios ama a todas sus criaturas. No excluye de su corazón a ninguna; ni siquiera a la más efímera. El ha establecido una alianza eterna no solo con su pueblo, Israel, no solo con la Iglesia de su Hijo; también con toda la humanidad; con toda la creación, con todos y cada uno de los seres del universo. Por eso, el Abbá quiso que su Hijo se encarnara por obra del Espíritu Santo y que este mismo Espíritu se derramara sobre el mundo, sobre la creación, para llevarla a su culminación final.
Dios se ha volcado sobre el mundo. Se ha hecho mundano, ciudadano de nuestra tierra, genio de nuestras ciudades, inspiración de nuestros proyectos, aliento de todo viviente. Dios se ha hecho hombre para que el hombre se convierta en Dios. Su santidad está sembrada en el mundo e irá fructificando de la forma más sorprendente.
La santidad de Dios se aprecia en tantos carismas que brillan en las personas de toda índole, raza, pueblo y nación; se percibe en la riqueza ontológica de cada uno de los seres. Yo he tenido la oportunidad, la gracia, de contemplarlo. Hubo un tiempo en que la Iglesia, en su ceguera y en su fundamentalismo, se cerraba en sí misma, se superprotegía y para ello condenaba a los demás, a los no-Iglesia; hubo algunos fundamentalistas que condenaban también la materia, el mundo natural. ¡Cuidado con los protestantes… cuidado con los mahometanos… cuidado con los budistas… cuidado con los ateos! Nosotros éramos los buenos, los que estábamos en la verdad. Los demás los malos, los que se encontraban en las tinieblas del error. Pero bastó un gesto profético, más valioso que una encíclica. Juan Pablo II, en un momento de inspiración, decidió reunirse con los líderes religiosos del mundo en Asís. Contraposiciones había muchas. Tal vez no coincidieran ni en una sola verdad teórica. Pero la atmósfera era única. Una atmósfera numinosa. Una atmósfera de santidad.
También se nos dijo: ¡cuidado con la materia, con las cosas, con las criaturas! ¡Cuidado con el cuerpo, con los alimentos, con el matrimonio, con los placeres corporales! ¡Cuidado con la sensibilidad! Parecía que el ideal de santidad consistía en mantenerse lo más alejado posible de lo material, para enclaustrarse en las cosas del espíritu; abandonar la tierra para vivir ya desde ahora en el cielo. No ver, no oír, no tocar parecía ser la regla suprema de la ascética. Pero ¿no habrá que decir que la santidad de Dios está también derramada en todas las cosas materiales? Su Espíritu ¿no llena toda la tierra? La materia no es mal. Las realidades creadas no tienen veneno de muerte. A quien tiene una nueva sensibilidad todo le aparece como envuelto en la Santidad de Dios.
La santidad está sembrada por doquier. La gran cosecha de la santidad emerge cuando sabemos interrelacionar e intercambiar tantos dones, ponerlos en comunión y configurar con su conjunto el gran Misterio de la Santidad. Intercambio de dones de santidad trata de ser, en su quintaesencia, el ecumenismo religioso. Intercambio de dones de santidad intenta ser ecología. Intercambio de dones de santidad quiere ser la eclesiología de comunión.
El ecumenismo de la santidad
¿Misión o ecumenismo? He aquí un dilema que está debajo de muchas zozobras. ¿He de ir a anunciar a Jesucristo, a llevar la verdad del Evangelio, a convencer de la bondad de nuestra fe? O ¿he de situarme en aquel punto de contacto en el que puedo entender a la otra persona, puedo con ella recorrer un camino de mutuo enriquecimiento? O dicho de forma más clara: ¿convertir al budista o con el budista caminar hacia el misterio, sin yo dejar de ser cristiano?
Se está dando un gran cambio en la comprensión de la misión de la Iglesia. Antes éramos más agresivos, más intolerantes. También más presuntuosos.
Ahora, las circunstancias históricas y la maduración de nuestra fe -sobre todo el gran regalo del Concilio Vaticano II- nos han hecho comprender que la acción de Dios no está prisionera en su Iglesia; que el Espíritu de Dios llena la tierra y antes de que el misionero llegue, ya está actuando. No hay que destruir la obra del Espíritu para construir la obra del Espíritu.
La sensibilidad espiritual de muchos misioneros y misioneras lo proclama cada vez con más fuerza. Hay dones, carismas de santidad por doquier: en el campesino de Bolivia, en la abuela enferma de un pueblo de Castilla, en el leproso de Calcuta, en el monje budista itinerante de Thailandia, en el joven musulmán de un comercio del aeropuerto de Yakarta, en el capitán místico del ejército guineano. Así me lo decía un empleado -casi en edad de jubilación- de la ciudad de Bata (Guinea Ecuatorial), que además estaba casado por segunda vez: «¡hay mucho espíritu de santidad, derramado entre nosotros, en nuestro pueblo!». Y lo pude constantar.
Quien quiera ser santo olvidándose del mundo, de la humanidad… que se olvide de la santidad. El resultado final será un monstruito estúpido. Será como una piedra toscamente tallada y solitaria a la vera del camino; cuando su vocación era ser piedra tallada de un templo.
Nos necesitamos unos a otros. Hemos sido creados para formar entre todos un organismo lleno de riqueza y dinamismo. Nuestras contraposiciones forman parte de un riquísimo ecosistema del Espíritu. Una humanidad, tan sembrada de dones, es el mejor humus para nuestro crecimiento personal.
El misterio de la santidad se realiza en el mundo. Santificado es el nombre del Señor cuando comienza la danza de los carismas y todos ellos entran en comunión dinámica. Tenemos mucho que aprender unos de otros. Recibimos mucha gracia, cuando entramos en comunión. La comunión no significa acuerdo total, pacífica convivencia. La comunión lleva a la tensión, a la contraposición, al contraste, a la lucha. No hay comunión sin cruz. Es mucho mayor el gozo de la comunión victoriosa tras la batalla, que la zozobra e incertidumbre que se cierne sobre una comunión pacífica, nunca puesta a prueba.
Todas las iniciativas ecuménicas llenan de santidad el mundo. Más o menos así lo decía el profeta Ezequiel: la reunión de los pueblos, santifica el nombre de Dios. La pobreza espiritual de la Iglesia, de los creyentes, y de la vida religiosa – más en particular-, está en línea proporcional a su cerrazón, a su aislamiento. Su riqueza espiritual… al contrario. Nuestra iglesia es -(debe ser!- católica, (kata olon), es decir, orientada hacia la totalidad, según el criterio del todo sin excluir nada. Jesús, nuestro Señor, fue el primer católico. El abrió Israel al universalismo, sin ningún tipo de reservas. La iglesia es universal no solo por estar presente en muchísimos países del mundo; lo es, porque estaba allá antes de llegar. Jesús nos lo dijo:
«Si saludáis sólo a los que os saludan, ¿qué gracia tenéis? Eso también lo hacen los paganos».
Puede parecer extraño, pero esa es la realidad: los no-cristianos, los que no pertenecen a nuestra confesión cristiana, son con sus carismas un enorme potencial de santidad para nosotros. Los necesitamos para entrar en la danza universal de la santidad, para glorificar el nombre del Señor. A través de ellos descubrimos facetas inéditas, sorprendentes de nuestro Dios y de su mundo. El ecumenismo no es una concesión católica a los pobres hombres y mujeres de otras religiones, que se encuentran en el error. Es una necesidad vital. Nace de nuestra convicción de que todos los hombres y mujeres son hijos de Dios; de que en todos ellos alienta el Espíritu; que en todos ellos han sido derramados carismas para los demás. Ir hacia ellos, es ir hacia Dios. ¡Qué bien nos lo enseñó Jesús al orientarnos hacia el samaritano!
La santidad de Dios está especialísimamente presente en los últimos de la tierra. Yo la he descubierto misteriosamente presente en el Hno. Jesús, cuando menos podía actuar, en el momento de su Calvario y agonía. La descubrí en el mendigo de mi barrio, Antonio. En los rostros misteriosos de aquellos y aquellas a quienes les duele la existencia, que viven en la miseria. He descubierto la santidad de Dios en jóvenes a quienes les espanta la posibilidad de llevar dentro de sí un virus de muerte. Paradójica santidad de Dios es su santidad en los pobres. El contacto con ellos provoca el silencio, el asombro, la sensación de impotencia. O en la santidad de mi hermana Lourdes, con síndrome de Down: en ella se revela lo divino como amor sin límites, aprecio de todo lo apreciable, justicia para defender lo bueno, fidelidad para estar siempre del lado de la persona a la que se ama, sin traicionarla, sufrimiento inocente y silencioso -como “manso cordero”- en propiciación por el mundo.
Nadie lo diría: pero es ahí, en el mundo de los últimos, donde Dios nos abre más su corazón, donde nos permite entrar hasta lo más profundo de su santuario. El Abbá nos entrega en manos de Jesús y del Espíritu. Y Ellos nos conducen por los caminos del mundo que son tan aventurados, tan peligrosos a veces, tan estremecedores. Tantas veces, estos caminos conducen a un pequeño o grande Calvario. Y es en ese sufrimiento, compartido con el Señor, aquel en el cual la intimidad santa se hace mayor. Por eso, tantos y tantas han encontrado ahí las energías de santidad.
Las energías santificadoras de la historia llegan así a nosotros. Porque a pesar de todo, la tierra que pisamos es santa, la historia que recorremos es historia de salvación. Es acertado, por esto mismo, hablar de la “santidad política”. Podría ser definida como el desvelamiento dinámico de la intimidad batalladora de Dios en orden a suscitar su Reino. Es la fuente de la gran movilización apocalíptica que intenta limpiar el mundo de porquería, de Ídolos y profanación. Se participa en la santidad entrando en el gran ejército del Cordero manso, inmolado.
Impactos: 741
