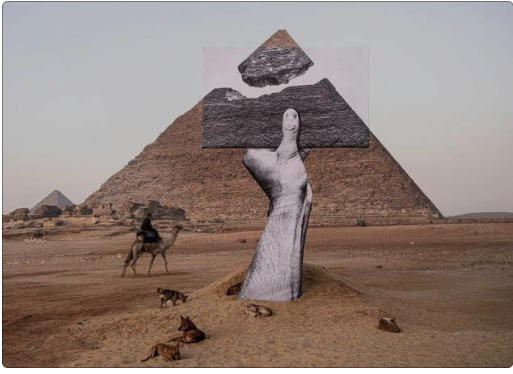Llama la atención la facilidad —a menudo indulgente y comprensiva— con la que se miran las frecuentes salidas de la vida religiosa en personas que ya optaron por una integración definitiva en ella. Individualmente podemos y debemos acompañar con ternura a quien se va; pero si nos limitamos a la compasión corremos el riesgo de no anunciar el impacto devastador que esta suma de despedidas provoca en nuestras comunidades: la escasez de personas, la fragilidad de proyectos, la falta de relevo generacional. La Iglesia y los institutos no pueden permitirse el lujo de mirar este fenómeno sin una reflexión más honda y estratégica. Y también… ¿qué valor tiene el “para siempre” de la profesión definitiva?
Divorcios que quiebran el “para siempre”
Quiero referirme, sin rodeos, a esas salidas que se parecen a un divorcio: rupturas del “votos para siempre en esta congregación o instituto” proclamado solemnemente en la profesión religiosa. Lo que debería ser un camino de fidelidad, madurado en el noviciado y reafirmado tras años de votos temporales, se interrumpe con un inesperado y doloroso “hasta aquí hemos llegado”. A menudo, es el choque entre el “yo” y los “nosotros” lo que resquebraja el compromiso.
Ciertamente, factores como estructuras rígidas, abusos de autoridad o comunidades poco humanas alimentan la hemorragia del “para siempre”. Pero lo sorprendente es que hoy muchos religiosos, justo en la edad de la madurez —a los cincuenta o sesenta años—, eligen la despedida. ¿Será este el nuevo “divorcio” de la vida consagrada del siglo XXI? ¿O se trata de una redefinición encubierta del compromiso eterno más allá de la media edad?
El proceso de la desconexión
El itinerario suele repetirse. Una persona entra con entusiasmo, se consagra con generosidad, incluso se convierte en modelo a imitar: la comunidad la exhibe, a veces con exceso, como vitrina de juventud, talento y consagración. Ser admirado inicialmente halaga, pero también impone el peso de las expectativas. Y pronto el reconocimiento inicial engendra sed de más reconocimiento.
El religioso o la religiosa con talento busca perfeccionarse; cuanto más se destacan sus competencias, más se profundiza la brecha con el resto de la comunidad, dedicada a servicios más ordinarios, aunque también mantenga un grupo de admiradores amigos. El lenguaje especializado, los intereses académicos o profesionales empiezan a generar distancias de la vida comunitaria. Se instala, poco a poco, la soledad intelectual: “nadie me entiende”, “nadie sabe de lo que hablo, ni le interesa”. Y lo que era comunión comienza a sentirse como atadura.
El árbol crece fuerte, busca luz, se expande… pero sus raíces se van separando del bosque donde nació. La comunidad —que debería ser apoyo— se percibe como obstáculo. Entonces se busca fuera: en redes académicas, proyectos personales o amistades con las que no se convive. Mientras tanto, dentro de la comunidad surgen celos, resentimientos o frialdad, confirmando aún más la sensación de aislamiento.
Con los años, la obediencia que fue gozosa se transforma en necesidad de autonomía; la vocación que fue fin último, pasa a percibirse solo como marco o plataforma. El “para siempre” se resquebraja de dentro hacia fuera.
Senderos que llevan al divorcio
¿Por qué este “para siempre” termina pareciéndose tanto a un divorcio? Porque algo nuevo se idealiza y compite con el desgaste cotidiano; porque el deseo legítimo de ser reconocido se convierte en narcisismo; porque el “ego” empieza a reclamar su propio espacio y elecciones. La insatisfacción crece, el desajuste comunitario se hace insoportable, y la conclusión parece inevitable: “si los demás no cambian, debo cambiar yo, marchándome”.
Así, ese “año de ausencia” que se plantea como tiempo de discernimiento se convierte no pocas veces en estación de paso hacia la ruptura definitiva. La despedida ya estaba sembrada.
Una interpelación necesaria
La pregunta que no podemos eludir es clara: ¿Seguiremos llamando a esto “casos particulares”, tranquilizando la conciencia con explicaciones suaves, mientras todo un instituto se desangra? ¿Seguiremos siendo cómplices con nuestro silencio, condescendencia o falta de visión?
El “para siempre” no ha muerto. Pero necesita comunidades que respiren fraternidad real, donde los talentos individuales enriquezcan sin aislar, donde la obediencia se viva como discernimiento común y no como mera formalidad, donde la persona consagrada se sienta sostenida no por la utilidad de su trabajo sino por la verdad de su entrega.
A los superiores se les pide acompañar con realismo (sin cerrar los ojos ante heridas que requieren atención), discernir con firmeza y misericordia (no con dureza fría, sino con equilibrio entre claridad y ternura), y custodiar el carisma recordando que ningún proyecto se sostiene solo con eficacia: se sostiene con personas fieles, a la vez frágiles y transformadas por la gracia.

A todos los religiosos y religiosas se nos pide valentía para no ser espectadores pasivos ni cómplices indulgentes, sino hermanos y hermanas que custodiamos mutuamente la fidelidad.
Conclusión
El “para siempre” que prometemos no es ilusión infantil, es signo profético frente a una sociedad de lo descartable. La vida consagrada será creíble en la medida en que custodia esa palabra decisiva: que existe una fidelidad que atraviesa crisis y etapas, una fidelidad que no se extingue porque está enraizada en el único amor inquebrantable: el de Dios… y por eso ¡para siempre!
Impactos: 43